 Azucena se removió incómoda en su puesto. A su lado, una mujer gorda no dejaba de sonarse los dedos una y otra vez, una y otra vez. El chasquido de sus huesos le recordaba el sonido que había hecho la puerta del cuarto de Mercedes al cerrarse. A esas horas, su hija debía estar desayunando… o llorando… no, Mercedes nunca fue de las que llorasen. Para más, el maricón de su padre, Paco, era quien moqueaba y se pasaba las horas frente al televisor viendo telenovelas, como la gran mayoría de los hombres del año tres mil cincuenta.
Azucena se removió incómoda en su puesto. A su lado, una mujer gorda no dejaba de sonarse los dedos una y otra vez, una y otra vez. El chasquido de sus huesos le recordaba el sonido que había hecho la puerta del cuarto de Mercedes al cerrarse. A esas horas, su hija debía estar desayunando… o llorando… no, Mercedes nunca fue de las que llorasen. Para más, el maricón de su padre, Paco, era quien moqueaba y se pasaba las horas frente al televisor viendo telenovelas, como la gran mayoría de los hombres del año tres mil cincuenta.
En otros tiempos, las mujeres habían lavado platos y visto telenovelas todo el día. Ahora, las mujeres trabajaban en las fábricas biotecnológicas, mascaban hierba, bebían hasta agarrarse a golpes entre ellas mientras que, los llorones de sus maridos, lavaban la ropa y fregaban los pisos en la casa, quejándose, siempre quejándose. Paco específicamente era de los que se quejaba, y ella había tenido que zurrarle varias veces para acallarlo.
Pero quien más le preocupaba era Mercedes. Tenía ocho años, y le habían detectado leucemia. Tantos años de evolución, y no habían podido encontrar la puñetera cura para el cáncer. Jodido. Malditamente jodido. Y aunque existiera la cura, Azucena dudaba que hubieran podido costearlo. Ni siquiera podían cubrir los gastos para un tratamiento decente… por eso estaba allí, embutida en una nave trasbordadora junto con otras nueve mujeres, con el mismo objetivo de ganar los cien mil millones de pesos que prometía el concurso «Corre que te alcanzo».
Azucena sabía que aquel juego era peligroso. Tanto, que las televisoras se negaban a transmitirlo debido a su contenido violento. No obstante, eso no significaba que quienes participaban no tuviesen espectadores. ¿Qué serían los concursos sin espectadores? ¿Qué sería la violencia sin ojos que apreciasen su belleza? Nada. Por eso, quienes deseaban ser tácitos participantes del evento pagaban altas sumas de dinero para poder verlo, para que les reservasen sitio en la cabina de observación. «Pueden sentirse orgullosas, damas, pues quienes las verán correr serán las mejores personalidades del país, este año contamos incluso con la presencia del respetable y culto señor presidente…». Pero a Azucena le tenía sin cuidado si quien la veía era el mismísimo Jesucristo, a ella lo único que le interesaba era ganar y salvar a su hija.
—¿Está nerviosa? —preguntó la mujer gorda a su lado.
—No —respondió Azucena a secas.
—Pues yo sí estoy nerviosa… no soy muy buena corriendo, ¿sabe? —Azucena la miró con expresión sarcástica—. Pero haré mi mejor esfuerzo, tengo que hacerlo, mi hijo menor quiere ser jugador de virbol, tal y como era su hermano mayor, pero para ello hay que comprarle el equipo, y se imaginará usted que no cuesta diez pesos.
—¿Y por qué no usa el equipo de su hermano? —preguntó otra mujer, de voz grave, a la que Azucena no podía verle la cara, por estar sentada un asiento más atrás.
La mujer gorda se retorció en su asiento para poder mirar a su interlocutora y una de sus rodillas, gruesa como una bola de sebo sintético, se encajó en un muslo de Azucena, quien hizo una mueca y se apartó con disimulo.
—Ah, pues porque el de su hermanito se descompuso —relató la gorda—: en el último partido, otro muchachito no jugó limpio y le infiltró un virus. El sistema se sobrecalentó y el pobrecito murió cocinado dentro del traje.
—¡Qué horror! —exclamó otra mujer, asientos atrás.
—Sí, bueno, por suerte nos quedó su hermanito, y además…
—¡Sí, qué afortunados! —la interrumpió Azucena, con ironía en el timbre, para acto seguido propinarle a la gorda un brusco empujón, quitándose de encima su rodilla y haciendo que se tambaleara en su asiento. Nunca se había considerado a sí misma como una madre sensiblera, pero detestaba a las mujeres que hablaban de sus hijos como si fueran piezas intercambiables—. Pues no parece muy afectada por la muerte de su primogénito.
La gorda frunció los labios y durante unos instantes Azucena tuvo la sensación de que lo que la miraba era un cerdo y no una mujer.
—Claro que me dolió su pérdida, tenía una piel preciosa y fue una pena que acabara achicharrado —dijo y respingó la nariz, ofendida—, pero mi esposo y yo siempre hemos sido precavidos, y habíamos guardado un poco de material para poder clonar a nuestros hijos, en caso de que fuera necesario —se encogió de hombros—. Ahora Toñito está en la fase de adaptación, se muestra un poco rebelde porque a su nueva versión no le gusta la carne, pero en fin, no tardará en recobrar sus gustos de antaño.
Azucena no dijo nada, haciendo acopio de toda su fuerza de voluntad para no propinarle a su compañera de viaje una bofetada. Nadie volvía a ser el mismo después de la clonación, Azucena lo había comprobado con sus propios ojos, luego de que su padre se empeñara en clonar a su madre, tras esta haber muerto de cáncer. Paco había insistido con que clonaran a Mercedes, pero ella sabía… sabía que si su hija se iba, jamás la volvería a ver, aun y cuando sus rizos castaños y su piel canela brillase bajo el sol, no volvería a ser la misma. Por ende, Azucena jamás la clonaría. Antes prefería caer muerta en aquel maldito juego de carrera que clonar a su adorada hija.
—Pues yo voy a concursar por un propósito más colectivo —habló otra mujer con voz chillona—: si gano, el dinero será empleado en la construcción de las nuevas oficinas de la JPPP.
—¿JPPP? —repitió la mujer de voz grave, esta vez Azucena sí fue capaz de notar su corpulencia y pelo oscuro—. ¿No significa eso «Justicia Por y Para el Pueblo»?
—¡Sí! —exclamó la otra muy emocionada, y aunque estaba delante suyo, a Azucena casi le revienta el tímpano—. ¿Ha oído hablar de nosotros?
—Algo. Supe que echaron a las autoridades de Morelia el mes pasado, y que ahora se rigen bajo sus propias leyes…
Azucena bufó y desvió la vista hacia la ventanilla, ya ignorando la conversación. Lo que le faltaba: una cínica que se creía que podía ganar el dinero del gobierno para luego usarlo en su contra. Eso era el colmo de la estupidez, peor que lo dicho por la tipa gorda.
Las conversaciones sobre los propósitos continuaron, sin embargo; resultó que había otra madre que tenía a su hijo enfermo y que concursaba por la misma razón que Azucena. Otra lo hacía para poder pagarle al cura de su colonia un par de piernas biónicas, y evitar así que la iglesia lo enviara a eutanasiar.
—¡En el barrio lo queremos un montón! ¡Casó a mi tatarabuela, no podemos permitir que duerman a alguien como él! Con sus conocimientos e iluminación…
—Con tantas partes metálicas, seguro que está iluminado, como un enorme faro de luz lunar —masculló Azucena, pero nadie la oyó—. Seguro que Dios le habla por el intercomunicador que ha de llevar en la oreja…
—¿Y usted? —le preguntó la otra madre, con la voz amortiguada por el barullo de las otras—. ¿Qué es lo que la ha traído aquí?
Azucena abrió la boca, pero la volvió a cerrar. Pensaba darle una mala contestación, pero se lo pensó mejor y decidió ser honesta con ella. Al terminar, su interlocutora asintió con gravedad.
—Esos son los motivos que cuentan —decretó, y Azucena no tuvo más que añadir.
Llegaron a las instalaciones señaladas, una isla artificial que flotaba en algún punto del Golfo de México, con áreas silvestres y de cemento, rodeada por gradas que proyectaban espectadores ficticios. Al descender de la trasbordadora y acostumbrar los ojos a la luz matinal, Azucena notó cómo a varios metros se detenía otro vehículo, dejando salir a personalidades de distintas clases sociales, entre las cuales reconoció a la jefa de su departamento, con la cual, valía aclarar, no tenía muy buenas migas; detrás suyo, la fanática religiosa jadeó, al mismo tiempo que uno de los administradores del concurso se paseaba entre las participantes y les repartía gafas y audífonos especiales.
—¡Conozco a ese hombre! —dijo ella en un murmullo—. El del traje, es el pastor de la iglesia adventista… seguro ha venido para verme perder —cuadró los delgados hombros—. ¡Pedazo de cabrón, ni crea que le daré gusto!
Azucena iba a soltarle que ella tampoco pensaba darle el gusto de ganar, pero uno de los encargados del sitio y del programa, enfundado en su traje color platino, con gafas idénticas a las que les habían dado, se acercó y cortó cualquier tipo de conversación que pudiera surgir. Lo único que Azucena alcanzó a ver, fue cómo se llevaban a los espectadores a la cabina prometida. Pensó en su jefa, ¿habría venido para verla fracasar?
—Pongan atención —llamó el dependiente—. En estos momentos se les instalará un chip de rastreo. Las reglas del juego son sencillas: se colocarán en fila y ante mi señal, deberán correr en dirección a la otra punta de la isla, allá donde se ven los banderines holográficos —señaló un punto por encima de todo, aunque más bien, las participantes estaban concentradas en la parte interna del cristal de sus gafas, en donde se veía un puntito de luz que indicaba la localización exacta de la meta—. Mientras corren, serán perseguidas por nuestras mascotas de caza, cada una de ellas programada para buscarlas de forma individual. El reto es el siguiente: alcanzar los banderines antes de que las mascotas las alcancen a ustedes. Si las atrapan, serán descalificadas.
—¿Descalificadas o muertas? —barbotó Azucena en tono ácido, logrando que el hechizo de las palabras del fulano se rompiera, y el resto de féminas se miraran, por primera vez, con algo de nerviosismo.
El técnico la ignoró.
—Bien —sacó un dispositivo rectangular que centelleó con la luz solar—, comencemos. ¿Quién va a ser la primera?
Azucena, por supuesto, no lo fue. En cambio acudió la mujer corpulenta, seguida de la gorda. Desconocía cómo es que «las mascotas» las descalificaban, si bien no estaba en sus planes dejarse atrapar por aquella que estuviese sincronizada con su chip.
Aparte de este, se enfundaron unos guantes que les permitirían tocar los banderines, y una vez todas listas, formaron una línea horizontal en la marca de salida, viendo cómo una a una aparecían las mascotas que las iban a perseguir. A Azucena le dio gracia que le tocase un conejito electrónico, y a la gorda, un puerco. Tenía que ser una broma de mal gusto de alguno de los observadores, porque al menos en su caso, el conejo era el animal favorito de su hija… y en el caso de la gorda, bueno, estaba claro. A los segundos siguientes, el ruido virtual de los espectadores que realmente no se hallaban allí irrumpió en sus oídos, Azucena reguló el volumen de sus auriculares para poder estar más atenta a su perseguidor. Asimismo, podía ver las siluetas ficticias que se erigían en las gradas circundantes, pero al igual que con el sonido, su atención se mantuvo fija en el panorama de enfrente.
—¿Listas? —anunció el técnico ubicado en uno de los laterales. Azucena flexionó las rodillas e inclinó un tanto el cuerpo, preparada para impulsarse ante la orden—. ¡Una, dos…tres! ¡Corran!
Azucena corrió. Corrió como si el mismísimo Lucifer la persiguiese, y de cierta forma, era así. Dejó de fijarse en la gorda, o en la fanática, o en la mujer corpulenta, ni siquiera volteó a ver a la otra madre que había en el grupo, concentrada únicamente en la explanada de hierba, árboles, piedras y arbustos que tenía delante, pisoteando a algunos, apartando y esquivando a otros, agradecida con los senderos de concreto por los que lograba colarse, los cuales, favorecían a su enloquecida carrera.
De repente, algo pasó zumbando cerca de su oreja. Instintivamente se apartó y, al girar la cabeza hacia atrás, notó a lo lejos las largas orejas del conejillo que venía en pos de ella, una de las cuales estaba doblada en la punta y mostraba un pequeño orificio. «Cuish, cuish», hacía su mecanismo al saltar. «Cuish, cuish». En un árbol vecino, Azucena vio un dardo clavado, el cual la hizo estremecer hasta lo más hondo.
No aguardó a ver en cuántos saltos el condenado conejo llegaba hasta su posición; volvió a salir proyectada hacia delante y a dejar maleza y ramas a su espalda, arañándose los brazos e intentando no jadear demasiado. Ya sabía cómo las iban a descalificar: con algún dardo impregnado de un veneno mortífero.
De pronto, escuchó un chillido a su izquierda. Se detuvo, paralizada por lo desgarrador del grito, con el corazón acelerado y los músculos palpitantes, girando la cabeza en todas direcciones, en parte para ver si su enemigo se hallaba cerca, y en parte, para identificar la procedencia del alarido. Por fin, localizó a la mujer gorda entre la hierba, avanzando a gatas con espumarajos saliéndole de la boca y el pelo sobre la cara, empapado en sudor. De su nariz escurrían hilillos de sangre, como rastras escarlatas que anunciaban su inminente muerte. Más allá, su acosador permanecía inmóvil, con uno de los orificios nasales agrandado, seguramente por donde había salido disparado el dardo. Como si hubiese detectado su presencia, el puerco volvió la vista hacia su posición, y durante una fracción de segundo, Azucena creyó que le dispararía, hasta que recordó que las máquinas estaban programadas para perseguir y acabar con sólo una de ellas a la vez.
—Por favor… —suplicó la gorda y vomitó un chorro de sangre—. Por favor, ayúdame…
Azucena la observó durante unos instantes y estuvo a punto de acercarse a ella cuando el «cuish, cuish» del conejo volvió a oírse, obligándola a apartarse y preocuparse por su propia supervivencia. Con los músculos protestando y las emociones confundidas, retomó su carrera en dirección a los banderines holográficos, guiándose por el GPS que se desplegaba en una esquina de las gafas, mirando de hito en hito hacia atrás para ver por dónde iba el conejo. La mujer gorda le había desagradado desde el principio, pero en ningún momento le había deseado una muerte tan espantosa.
Una muerte que le llegaría a ella si se descuidaba.
Volvió a escuchar un nuevo alarido y, por su agudeza, supo que se trataba de la mujer religiosa. Supo, también, que el pastor de la iglesia adventista debía estar sonriendo desde la cabina de observación. ¿Estaría su jefa atenta a cada uno de sus movimientos? Seguro que sí. Sin previo aviso, un dardo surgió de entre los árboles desde uno de los costados, y de no haber sido porque una retorcida raíz la hizo caer al suelo, Azucena habría estado perdida. Al parecer, el conejo había cambiado de táctica y en vez de dispararle desde atrás, buscaba colocarse a la par suya.
A duras penas, Azucena se levantó y avanzó a trompicones, con las rodillas raspadas y las manos despellejadas, pero con la fría determinación de no dejarse atrapar. Tenía en la mente la imagen de su hija y, esta vez, no sólo se dedicó a correr en estampida, si no a fijarse ante el menor destello metálico o al «cuish, cuish» de las articulaciones artificiales de su perseguidor. Llevaba recorrido más de la mitad del camino cuando atisbó a la otra madre, tumbada bocarriba en la tierra, hinchada como un globo y con ampollas supurantes por todo el cuerpo. Sin duda, estaba muerta, y el gato que la había acuciado permanecía a su lado, echado sobre sus cuartos traseros con total despreocupación.
Brincó el cadáver sin detenerse a detallarlo más de la cuenta, clavada su atención en el puntito de luz que indicaba la proximidad de los banderines, con la esperanza burbujeante en el interior de su pecho. Lo lograría, le faltaban sólo unos metros, y entonces el premio sería suyo, destinado a salvar la vida de Mercedes. De reojo notó que más allá corría la mujer corpulenta, pero la vio tropezar y girar la cabeza como en cámara lenta, sabedora de su atroz final. Repentinamente, el conejo apareció de un brinco frente a ella y Azucena frenó y retrocedió tan de golpe, que tropezó y cayó de culo al suelo.
Medio aturdida, pero guiada más por el instinto, se impulsó con las manos hacia atrás, intentando levantarse, aun y con el dolor de la rabadilla y las palmas despellejadas. El conejo la observaba, y de no ser porque era una máquina, Azucena habría jurado que le sonreía con malicia. La punta de su oreja derecha se dobló y abrió en un agujero, dejando salir un nuevo dardo, que Azucena esquivó al rodar sobre su cuerpo. Se apartó con precipitación ante un segundo proyectil, mas cuando estaba a punto de incorporarse, el tercer dardo la alcanzó en una pierna, atravesando la gruesa tela de sus vaqueros. Sintió cómo algo caliente le recorría las venas, y sin poder evitarlo, su boca se abrió en un aullido, más por el dolor que por la furia o la sorpresa.
Se dobló sobre sí misma y se arañó los brazos, la cara, como si quisiera deshacerse del ácido que la invadía, pero recordó a su hija y se obligó a levantarse y seguir. La cabeza le daba vueltas, y sentía una sustancia viscosa y caliente supurándole de la nariz y las orejas, pero con todo y eso no se detuvo. Si llegaba, quizás podrían darle el dinero a Paco, quien a su vez lo ocuparía en salvar a su hija.
Cuando estuvo a la altura del conejo, cayó de rodillas, pero siguió incluso a rastras, temblorosa, jadeante, y el animal mecatrónico se apartó para permitirle el paso, acaso como una burla a lo que simplemente, no podría evitar, sin importar cuán fuerte fuera su fuerza de voluntad. Unos pasos, estaba a unos pasos de tocar el banderín y, al estirar la mano, notó cómo el conejo se removía con nerviosismo, como si realmente pudiera preocuparle que lograse su objetivo. «Toma esa, pedazo de chatarra», pensó, antes de desplomarse sobre el suelo, muerta, con los dedos a centímetros de alcanzar el banderín.
El conejo se relajó e incluso dio un par de saltitos, con lo que el «cuish, cuish» de sus alargadas patas volvió a percibirse. De entre unos arbustos, la mujer corpulenta salió y caminó hasta tocar el banderín, inmutable ante el cuerpo de azucena, y con un perro metálico trotando tras ella.
—¡Tenemos una ganadora! —anunció una voz que resonó por toda la isla—. ¡La señorita Angélica Torres!
La mujer de cabello oscuro sonrió, disfrutando el estallido de las ovaciones ficticias en sus oídos. Esperó a que la gente de la cabina de observación saliera a felicitarla, estrechando su mano como si hubiera realizado toda una proeza, en vez de hacer como que huía lejos del perro.
—Por un momento pensé que lo lograría —le confesó una mujer de tez lechosa y ojos almendrados, dedicándole una mirada de repulsión al cuerpo ampollado de Azucena—, pero al final el presidente tenía razón, nadie sobrevive a ese veneno y al fin me la he quitado de encima. Mi enhorabuena y más sincero agradecimiento, señorita Torres, no sabe cuánto dinero invertí para apartar a esta mujer de mi camino.
— ¿Por qué no simplemente la despidió? —le preguntó Angélica entonces.
La ex-jefa de Azucena encogió los hombros.
—Ya sabe, no se puede despedir a alguien sólo porque te cae mal. Además, su hija tiene leucemia, y habría sido malo para la imagen de la empresa.
—Permítame felicitarla, señorita Torres —intervino el señor presidente, un hombre alto y larguirucho, con un peinado que le realzaba un ridículo copete—. Este año lo ha hecho fenomenal, dejarse ver por esa muchacha y fingirse atrapada… —curvó los labios en una sonrisa poco natural—. Me aseguraré de que le den un aumento por su actuación.
Angélica Torres sonrió e inclinó la cabeza. Al fin y al cabo, por algo había estudiado en la mejor academia de teatro.
—Muchísimas gracias, señor.
Teresa Araceli Huerta Ortega, mejor conocida como Itzabella Ortacelli, nació un 2 de Septiembre de 1989, en la ciudad de Tapachula, estado de Chiapas, México. Posee una discapacidad visual que pese a todo, no le ha impedido salir adelante.
Algunos de los grandes maestros de la fantasía y la ficción que han inspirado su trabajo son: J.K. Rowling, Dan Brown, Ray Bradbury, James Dashner, Stephen King y Patrick Rothfuss. Ha sido finalista y seleccionada para su publicación en antologías como: «Escucharte aún más 2013», «Versos desde el corazón 2014», , «Microrrelatos épicos 2014» y «Versos en el aire 2015». Recientemente publicada en el número dieciséis de la revista digital de análisis político «los heraldos negros»; ganadora del tercer lugar del certamen de «Microrrelatos Creciendo Juntos sobre discapacidad 2014», segundo lugar en el concurso «Tu historia en el cine 2014» y autora de la saga de fantasía «Destino», cuyo primer volumen, «Cultre», fue publicado en versión impresa a cargo del sello editorial Fénix.
Licenciada en psicología, lucha contra la discriminación y otorga apoyo a escritores noveles dándoles difusión en su blog: «Detrás de la tecla», además de dedicarse a dar conferencias sobre diversos temas, principalmente de superación personal.
Volver al índice
Revista Cosmocápsula número 16. Enero – Marzo 2016



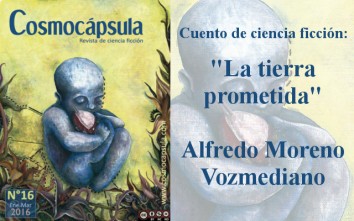 Bernt miró al cielo. El resplandor de la Estrella estaba oculto tras la capa de nubes y humo, pero se adivinaba detrás del manto gris. Había sido así desde que tenía memoria.
Bernt miró al cielo. El resplandor de la Estrella estaba oculto tras la capa de nubes y humo, pero se adivinaba detrás del manto gris. Había sido así desde que tenía memoria.
 Mira los indicadores, observa las lecturas, hace cálculos y reflexiona. Pasa al lado del brillante botón color manzana y se tienta en apretarlo. Sabe que puede hacerlo, nada se lo impide, salvo su conciencia.
Mira los indicadores, observa las lecturas, hace cálculos y reflexiona. Pasa al lado del brillante botón color manzana y se tienta en apretarlo. Sabe que puede hacerlo, nada se lo impide, salvo su conciencia.
 Ahora ella duerme con placidez y gracia felina, pero sólo una hora antes, cuando estaba fuera de sí, habíamos discutido a los gritos. En realidad, sólo ella gritaba, cosas como éstas:
Ahora ella duerme con placidez y gracia felina, pero sólo una hora antes, cuando estaba fuera de sí, habíamos discutido a los gritos. En realidad, sólo ella gritaba, cosas como éstas:
 “
“
 Azucena se removió incómoda en su puesto. A su lado, una mujer gorda no dejaba de sonarse los dedos una y otra vez, una y otra vez. El chasquido de sus huesos le recordaba el sonido que había hecho la puerta del cuarto de Mercedes al cerrarse. A esas horas, su hija debía estar desayunando… o llorando… no, Mercedes nunca fue de las que llorasen. Para más, el maricón de su padre, Paco, era quien moqueaba y se pasaba las horas frente al televisor viendo telenovelas, como la gran mayoría de los hombres del año tres mil cincuenta.
Azucena se removió incómoda en su puesto. A su lado, una mujer gorda no dejaba de sonarse los dedos una y otra vez, una y otra vez. El chasquido de sus huesos le recordaba el sonido que había hecho la puerta del cuarto de Mercedes al cerrarse. A esas horas, su hija debía estar desayunando… o llorando… no, Mercedes nunca fue de las que llorasen. Para más, el maricón de su padre, Paco, era quien moqueaba y se pasaba las horas frente al televisor viendo telenovelas, como la gran mayoría de los hombres del año tres mil cincuenta. 







